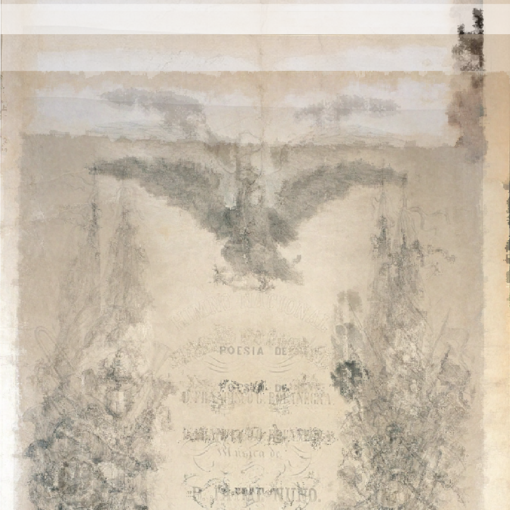voyeurista
Del fr. voyeur e ‑ista.
1. m. y f. Persona que disfruta contemplando actitudes íntimas o eróticas de otras personas. U. t. c. adj.
Soy voyerista desde que tengo recuerdo. El camino para dominar esta práctica ha sido arduo (más que dominarla, ajustarla a mis reglas). El principio básico es acercar el oído a las superficies —paredes, suelos, rincones— y escuchar eventos velados, lejanos, que se tienen que ir definiendo y clasificando, como el elevador, las cañerías, el temperamento de los azotes de puerta, las caminatas pesadas, el caminar de puntitas, los electrodomésticos y sus motores polirrítmicos. Primero tuve que aprender código Morse: me quedaba las mañanas con el oído pegado al suelo, escuchando golpeteos que parecían provenir de mis propios huesos. Pude notar que se trataba de lo sólido. Los cuerpos me hablaban íntimamente y me volví un escucha de objetos inanimados. Lo escuchaba todo: el cosmos, pegado a mi oreja, encontraba ritmos propios.
Después de un tiempo descubrí que en ciertos lugares de mi piso se escuchaban voces, una conversación tras bambalinas. Me empecé a dar una idea de lo que ocurría con mis vecinos debajo de mi departamento. Sabía, por ejemplo, que la señora no toleraba que dejaran la luz prendida y a partir de eso pude deducir nuevos espacios, los rincones donde las habitaciones se abrían como talismanes. Imaginaba que la luz apagada era un temperamento y que los humores podían ser descritos. Los voyeristas empezamos desde el suelo, imaginando los acontecimientos. Sus recorridos y pasos, sus voces, sus sistemas de habitar su casa, las cotidianidades forman un flujo, a veces de plato roto, otras de vías obligatorias. Así se descubre la cartografía de los sonidos: dónde se escucha mejor. Las peleas fueron el motor principal de mi obsesión, quería saber todo sobre sus discusiones. Escuchaba los llantos del hijo, y lo sentía al igual que yo, recluido escuchando los delirios de los conflictos. Los reclamos de la madre a un padre, las aberturas de los alaridos, los gritos sin potestad, captar los llantos berrinchudos, los balbuceos nasales de la enfermedad, la altanería del que da las órdenes, los halagos melosos y el repetitivo regaño sin sentido. Me fui familiarizando con su vida privada.
Decidí hacer una bitácora de sus movimientos, quería saber en dónde estaban, incluso cuando estaban en silencio (no hay mayor placer para un voyerista que conocer el silencio de sus personajes). Cuando me los encontraba por el edificio me parecían insignificantes; era una familia tan cualquiera que incluso decidí ignorarlos y suprimir sus rostros. Además, sabía claramente que un voyerista necesita del anonimato, pero también de algo más. No tenía acceso a sus pertenencias, sus cajones; no conocía el interior de su casa ni sus gustos por la decoración, esos mosaicos dolorosos que vemos en todas las casas. El voyerista no es delincuente.
Necesitaba saber qué había en los cajones de mis personajes, en sus clósets y despensas. Cuando descubrí que la mujer colgaba su ropa en la azotea me dediqué a observar las prendas con detenimiento, pero no había nada ahí que me acercara a lo que quería. Estaba simplemente expuesta, ropa simplona, sin gracia. Fue entonces que empecé a revisar sus correos en el buzón de la entrada del edificio y, como era de esperarse, no encontré nada útil: recibos de banco, publicidad, más recibos.
Algo que siempre me llamó la atención es que no hablaban casi nada sobre comida. Sabía que se sentaban a comer porque escuchaba sus vajillas y utensilios, ese tintineo que se genera al poner la mesa. Qué difícil saber sobre los platillos por el cascabeleo de los cubiertos. Sabía poco de lo que preparaban. Mi nueva estrategia fue ponerme debajo de su puerta para oler los guisos. Como conocía su departamento a la perfección, sabía que el comedor estaba a unos cuantos pasos de la puerta principal, pero el olor no me permitía acercarme, no lo podía identificar. Cada tarde iba con la esperanza de encontrar algún indicio olfativo, pero eran solamente olores neutros, polvos; muy distantes a una comida familiar común y corriente.
Lo siguiente que intenté fue estar al pendiente cuando iban al mercado, entrever sus bolsas para darme una idea. Lo hice sistemáticamente. Observé esos bultos, me alejaba varios metros —siempre fui muy cuidadoso de que no vieran mi rostro—, y no pude precisar demasiado: algunas cajas de té, paquetes de galletas. ¡La gente no vive de galletas! Lo único que pude ver con claridad fue una peluca rosada, no había duda. ¿Por qué llevaba el papá una peluca rosa? Nunca se habló al respecto. Tampoco me parecía demasiado extraño que alguien comprara una peluca rosa. Imaginaba un regalo, una fiesta de disfraces. Sus fetichismos los tenía muy estudiados: nunca escuché nada.
El voyerista puede o no saber, pero siempre debe hacerse una idea: era un departamento sin olores a comida y había una peluca color rosa. Para ver más, pensé en comprar un sistema de espejos encontrados, pero los voyeristas no jugamos chueco: estamos más cerca de los celadores, de los chismosos y, claro, de los que buscan satisfacción sexual. No quiero quitarle mérito a los que se masturban espiando a sus personajes, pero me parece que eso es otra cosa. El voyerista hace mapas, recorridos; nos debemos a ellos, nuestra vida diaria se acompaña de una manera muy especial, nuestros relojes se sincronizan, giro alrededor de mis seres.
Los verdaderos voyeristas no somos delincuentes. Somos observadores, tomamos al otro y lo hacemos nuestro; las paredes, las ventanas y los baños son nuestros portales. Es un asunto de arquitectura clásica: utilizamos los materiales para conocer a nuestros personajes.
Podríamos decir que hay obsesión y una vida pobre, ¿por qué darle esa importancia a esta familia?
Decidí dejarlos, abandonar ciertas incertidumbres, tenía mi oído y mis espacios, mis estetoscopios de madera, de vigas, nunca fuera de mi sitio, de mi lugar de advenimiento. Yo no tenía el medio para verlos, los binoculares, herramienta tan válida, ojos atragantados, pensaba. El acercamiento no es delito, es un derecho, los ojos deben tener acceso a las lupas. Acepté entonces que el voyerista siempre se pierde de algo, y eso es parte de lo que algunos llaman erotismo, perder los detalles de la intimidad. Esto es un hábito de imaginación y persistencia.
Me imagino que las pelucas tienen un sentido. Escuché ayer: «las cosas no deben ser como tú quieres, hay que esconderse». Me imagino que la madre quiere hacerse pasar por otra persona, pero ¿a quién se le ocurriría un color tan llamativo?
Yo no soy muy de ideas conspiratorias, confío en la literalidad de las versiones oficiales: una peluca rosa es una peluca rosa. También escuché: «lo que pasa contigo es que no tuviste juventud, por eso ahora lo quieres todo», y luego «nunca has visto fotos mías de joven ni las verás». De repente todo se volvía una manera de entender el objeto, transcribía las conversaciones e intentaba encontrar soluciones, «tu madre te arruinó la vida».
Vivo solo, creo que es importante decirlo. Me gusta tener mis pasatiempos, aunque a veces es difícil hablar de ellos. No me considero un espía porque no intento descubrir algo; busco la satisfacción de saberlos viviendo, sus movimientos, sus volúmenes de voz, sus tareas, sus insólitas desapariciones, las cuadrículas en sus departamentos, sus espacios. Porque el espacio privado es el más preciado, la señora sentada en un sillón fumando mientras observa, frustrada, su casa. Sí, los voyeristas sabemos eso, conocemos las emociones de los personajes en silencio, sus avistamientos, sus rencores; en eso se basa el verdadero sentir de un solitario: en absolver las pláticas y entender los momentos a solas.
A veces me pregunto si para ellos soy un integrante más, si escuchan mis pasos, siguiéndolos, cauteloso. Mi quehacer no les afecta en nada, entrometerse es pasearse por mi habitación. No hay culpa. Siempre tenemos enigmas, por ejemplo la peluca rosa. Nunca escuché nombrarla, sé que es algo que tendrá que vivir en mí, un detalle insignificante que me hace permanecer en esa familia. Nunca dejaré de pensar en esa peluca rosa que llevó el papá a su casa un miércoles por la mañana.
Falté a mi regla sagrada y en un momento en el que salieron forcé la chapa de su departamento. Fue un alivio saber que la casa lucía tal cual la había imaginado. Recorrí los cuartos con orgullo y destreza, entré por la cocina hasta el cuarto de servicio y encontré a una anciana que me vio sorprendida. Apenas pudo reaccionar ante mi aparición. Regresé a la sala, enloquecido. ¿Cómo era posible que se me hubiera escapado un miembro de la familia? ¿Por qué no hablaban de ella? No pude con tal engaño, con tal desprestigio, así que regresé al diminuto cuarto y la estrangulé. Me quedé callado, sin remordimiento, me senté en su cama, recorrí su cuarto enigmático, desconocido y vi lo que precisé en aquel momento como una peluca: era estambre con el que la anciana había hecho unos recuadros que conformarían una cubrecama.