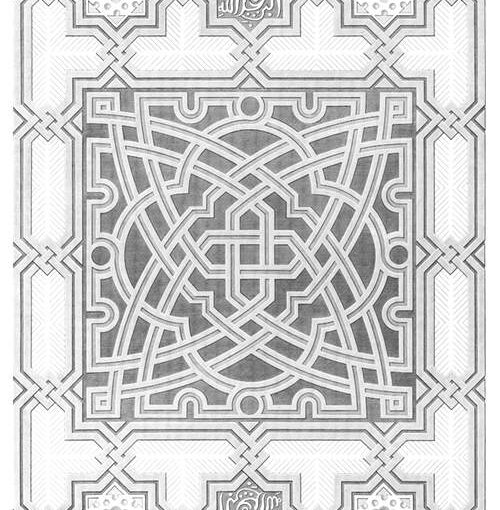En el imperio sonoro nunca se pone el sol. Su territorio empieza en el umbral en el que abrimos los ojos —esos dos, tres minutos que parecen fuera del tiempo— y no da tregua hasta entrada la noche cuando, con tantita suerte, todo se calla y podemos dormir un par de horas de corrido. O quizá sea más preciso extender la metáfora: empieza cuando salimos expulsados del vientre materno y termina en el momento en que cerramos los ojos para entrar a nuestra última oscuridad.
Así de vasto es.
Pero aunque la llanura parece infinita (más en este marzo en el que llevamos desde el año pasado), la atravesamos tan fugazmente que a veces tenemos la sensación de que se trata de una habitación minúscula en la que los momentos de silencio —relativo, por supuesto; el silencio absoluto, según entiendo, nos enloquecería— son escasos como el último rayito de sol que entra por la ventana. El resto del día el mundo es escandaloso: una orquesta de motores, perros que ladran, martillazos, algo de fierro viejo que venda.
Permítanme tratar de reformularlo: detesto esa música de fondo. Perdón. De veras lo siento. Sé que la presente declaración me ubica en el club de los chocantes, entre las filas de aguafiestas que se quejan de la fiesta en el chat vecinal y callan al prójimo en el teatro. Quisiera poder zafarme y decir que la edad me ha vuelto intolerante, pero la verdad es que he sido así desde niña. Debe ser una cosa hereditaria: mi madre le pedía a los meseros que le bajaran a la música en los restaurantes y mi padre solía salirse del cine cuando el volumen estaba demasiado alto. Y como también se hereda en horizontal, igual que esos árboles que se comunican a través de una red subterránea de micorrizas, algún efecto ha tenido en mí vivir durante años con un músico de oído muy delicado, por así decirlo, aunque no sé si delicado sea el adjetivo adecuado para describirlo. (Les pongo un ejemplo para ilustrar su caso: si alguien desafina al cantar, se vuelve loco. Otro: si un helicóptero se queda demasiado tiempo sobrevolando el departamento, se vuelve loco. Seguramente no hace falta, pero va un último: cuando nuestra bebé llora mucho, lo cual ocurre más o menos dos veces al día, él se pone tapones o se vuelve loco. Creo que con eso queda claro.) Por si esto fuera poco, la dichosa bebé tiene el sueño ligero y debe dormir dos siestas al día. Cuando eso pasa, cuidar su sueño se convierte en una tarea sagrada, pues de esas siestas depende su humor, y por extensión, el mío. Sería capaz de defenderlas con mi vida).
Pero hagamos un alto, que no se trata de incriminar al prójimo. La culpable soy yo. Mea culpa: sé que parezco una nerd, y muy probablemente lo sea, pero detrás de esta pinta la verdad es que mi capacidad de concentración es escasa. Escuchar algo me requiere tanta atención que no puedo, al mismo tiempo, hacer ninguna otra cosa. ¿Quién sería capaz de pensar en algo con Celine Dion cantando My Heart Will Go On a todo pulmón? ¿Con Shakira enumerando los lugares donde ha buscado a su amado (en el armario, en el abecedario, debajo del carro, en el negro, en el blanco, en los libros de historia, en las revistas, en la radio)? ¿Con Maluma baby y Marc Anthony sugiriendo que donde caben dos, caben cuatro?
La música de fondo no me deja escribir, no me deja platicar, no me deja ni escuchar mis propios pensamientos (lo cual en ocasiones se agradece, pero esa es otra historia). Y ahora que la casa se ha vuelto el espacio único y hemos tenido que acostumbrarnos a movernos —ir a la oficina, ver a los amigos, ir a un concierto— sin salir de sus cuatro paredes, la música de fondo es también la música de mi casa, la del timbre y la perra, la de los trastes sucios y la bomba de agua, esa maldita caprichosa. La cama destendida hace ruido, la cafetera bufa mientras espera su turno, los cepillos de dientes platican a gritos con la escoba.
Entonces me quito la pijama, le pongo la correa a Roncha y salimos: si la terraza del café está abierta, llevo mi computadora y pido un americano. Si está todo cerrado, compro uno para llevar y me siento a leer en el parque, en la banca que quede más lejos de la sinfonía de la jaula de los perros y Roncha también agradece esa distancia, les digo que lo que me pasa es contagioso.
Esquivo a los niños (incluso a la niña propia, si es posible) y a la señora platicadora.
No levanto la mirada.
No aflojo el paso.
Cruzo los dedos y espero no encontrarme a nadie.
A veces lo logro y entonces escribo unos cuantos párrafos —palabras sin demasiada importancia, yo lo sé, pero algo es algo— y entonces camino de regreso a casa más o menos feliz, más o menos satisfecha, más o menos dispuesta a sonreírle al prójimo. Entre obituarios, ambulancias y tanques de oxígeno, el reto está en eso: poner un buen día detrás de otro hasta construirnos una vida vivible. Y hablando de vida vivible, estoy pensando en mandar a hacer una letrero que diga SILENCIO, BEBÉ DURMIENDO y colgarlo en la puerta de la entrada. (Si pasan por aquí, por favor no toquen el timbre.)