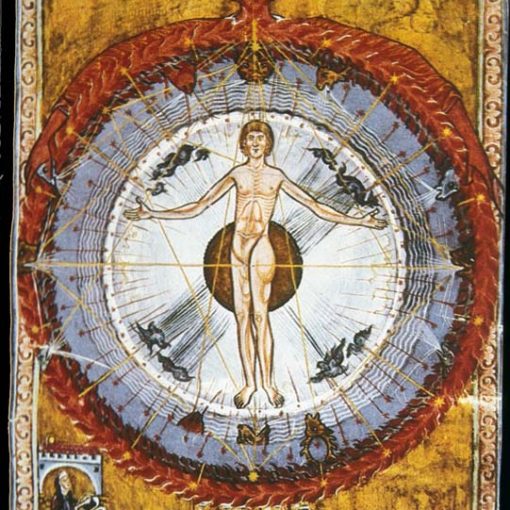A menudo creo que las fechas son únicamente signos vacíos, pero ¿cómo obviarlas en este caso? A pocas horas de que se cumpla un año, los recuerdos se vuelven más persistentes. El primer indicio, antes de los latigazos que pusieron todo entre paréntesis, fue un ligero crujido en las mamparas, los vidrios de la ventana y el techo. Era un sonido anómalo, pero no parecía tener mayor importancia. Lejos de disminuir, ese crepitar se volvió un signo inconcuso al que, pocos segundos después, se le sumaron voces. Tengo menos presente lo que decían que la alerta que exudaban. Y digo exudar con toda alevosía: la inquietud estaba lejos de ser una reacción mental ante la fragilidad, era una sustancia viscosa que se escapaba involuntariamente por la piel. Ese coro aterido me hizo levantarme de la silla y tratar de caminar hacia el vano de la puerta. Aunque no eran más que tres o cuatro pasos, avancé trabajosamente.
Intenté detenerme mientras escuchaba el llanto de una mujer. A partir de ese momento, surgió un hilo de sonidos que no han dejado de integrarse a esa zona poco definida de mi memoria. No sólo las referencias que el oído asocia de forma inmediata con estas circunstancias: los gritos y las alarmas, los rotomartillos rompiendo bloques de cemento, las exhalaciones de la gente en un esfuerzo compartido, las cubetas que regresaban vacías de mano en mano y, al chocar entre sí, se convertían en pequeñas cajas acústicas improvisadas; las sierras atravesando varillas, los armónicos producidos por el golpe de dos metales, el efecto Doppler de las sirenas, los megáfonos, las hélices moviendo el viento sobre nuestras cabezas, los intermitentes timbres telefónicos y la incesante repetición de ensalmos para tranquilizarnos.
Tampoco se trata únicamente de otras percepciones que tal vez nacieron del agotamiento, como el zumbido que me persiguió durante más de una semana, sin abdicar, subrayando la inestabilidad de todo, haciendo que cualquier cosa me resultara un evento distante. Por aquellos días, cuando alguien me preguntaba cómo estaba, prefería responder con gestos. El zumbido provocaba que mi propia voz, transformada por la resonancia de mi cráneo, se convirtiera en el mascullar de alguien (¿algo?) completamente ajeno.
***
He pensado mucho en lo que nos sucedió. Los meses posteriores al sismo soñaba con el momento del sismo. Era una pesadilla repetitiva que también rotaba. A veces yo me sentía más valiente soñando que en la vida real. Otras veces no aparecía temblando yo, de los pies a la cabeza. Antes del sismo, estaba pensando en cómo sería mi día. Escribiría (aunque ya estaba bastante atrasada). Suelo despertarme temprano y el 19 de septiembre del año pasado no fue así. Fui al gimnasio. Al banco. No sé qué hice primero pero pagué mi seguro médico. De regreso a la casa, sobre avenida Yucatán estaban haciendo el simulacro en honor al 85. Llegué al departamento cerca de la una de la tarde. Empecé a preparar mi ropa. Me bañaría. Antes, comería un poco. Prendí la estufa, puse la sartén. El pan estaba tostándose cuando sentí la primera oscilación. Mi reacción (basada en mis problemas de sordera) fue uno de mis habituales mareos debido a que no tenía puestos los aparatos auditivos. Leo, mi gato, fue la alarma perfecta. Maulló como nunca lo había hecho antes. Era prácticamente un alarido. Un sonido agudísimo que inauguró una serie de recuerdos para mis oídos: cómo se agrieta una pared, cómo se empieza a romper lo que parecía ser solido. Lo aparentemente fuerte. Lo impasible. Me acerco a la columna entre mi habitación y la de N. La naturaleza me embate. El cemento vertical me abraza por detrás. Siento una larga sacudida. Aprieto tanto la mandíbula. Los dientes se me van a romper. Mis hombros apenas pueden aferrarse al cuerpo. Siento que me voy a partir en dos. Rodará mi parte superior mientras mis piernas tiemblan. Tiembla afuera, tiembla adentro. La precisión es inexistente. Estoy en un cuarto piso. Es probable que me lastime intentando bajar las escaleras (si es que el sismo me permite dar un solo paso). El roof garden tampoco es opción porque podría salir volando. Literal. No puedo moverme mientras el resto se mueve demasiado. No puedo, no puedo, no puedo. Me inmovilizo completamente. Pienso que me voy a morir. Pienso en mi madre, en mi hermano. Pienso en mi hermano cuidando a mi madre, consolándola. Pienso en Leo. Ojalá alguien lo rescate y pueda seguir teniendo una vida feliz. Yo ya no. Lo que más recuerdo es ese sentimiento: yo ya no. La duración del evento no fue de tres minutos porque yo lo sigo sintiendo. Es como si lo llevara conmigo. Alguna vez escuché decir a una de mis maestras de poesía que el cuerpo no recuerda el dolor. Pero mi carne sí. Hay días en que lo sigo sintiendo. Siento que yo ya no.
Regreso casi al año al departamento. La sartén, el pan. Siguen ahí. Quemados. Las paredes con grietas. Siguen ahí. En la misma posición. Nuestras cosas. Lo compartido. En el lugar de siempre. Yo, ahí, parada. Sigo ahí. Yo ya no.
***

Que el oído recuerde lo que por otras vías se nos escapa. En mi caso decir ya no también se convirtió en un juego de restituciones sonoras. Había llegado a ese departamento cuatro años atrás. Antes vivía en el mismo barrio, pero del otro lado, cruzando una avenida grande, y esa pequeña mudanza de medio kilómetro bastó para cambiar el mapa de lo que escuchaba al despertar.
En la vieja casa me acompañó por mucho tiempo el sonido de un ave que nunca logré identificar por más que pasé interminables horas tratando de reconocerla entre las frondas de los árboles. He buscado en guías ornitológicas de la ciudad sin mejor suerte. Se trata de un gorjeo grave y ligeramente opaco que insinúa un ritmo, pues se repite dos veces cada vez, con intervalos relativamente regulares. Al mudarme perdí ese canto y el tiempo transcurrido no borró la sensación de que algo me faltaba al empezar el día.
Cuando me quedé sin departamento me acogieron durante algunos meses al sur de la ciudad. La primera mañana en el nuevo sitio me sorprendió trayéndome de vuelta el sonido pareado de aquella ave que tanto echaba en falta. Durante unos breves instantes me sentí desconcertado por escucharlo otra vez y tuve que asomarme a la ventana para entender que estaba en otra parte, lejos de las calles que recorrí tantas veces y en ese momento estaban rotas. No intenté ver al ave que emitía esos llamados. Cerré los ojos con una ambivalente sensación de alivio. Ya no significaba otra vez.
***
Pasaron esos ¿tres minutos? y comencé a moverme despacio. (Me) recogí lo que pude. Busqué a Leo para meterlo en su caja transportadora. Tomé mi laptop. Me cambié de ropa. Tomé fotos de las grietas. Salí. Todo esto lo hice como pude porque (aunque yo no me recuerdo así) estaba temblando de los pies a la cabeza. Me lo dijo una señora de alguna de las oficinas de los primeros dos pisos. Me senté en la banqueta. La colonia Roma era un caos. Me comuniqué con mi madre. Lloré un poco. Caminé hacia la Condesa. Estuve una hora —¿más o menos?— sin saber qué hacer. Regresé a Yucatán 69. Volví a subir. Todavía no entiendo porqué lo hice. ¿Por qué? Para terminar de convencerme de que me había quedado sin casa. Tomé alguna ropa mía y de N. Recuperé el otro aparato auditivo. (Ahora que escribo esto entiendo mi regreso: fui a buscar el otro aparato, sí). Salí nuevamente. Le pregunté a nuestro vecino si no pensaba irse. Me dijo que no. Un hombre mayor, resignado. Caminé de la Roma a la Nápoles. Llegué a la casa de Isabel, María y Aurelia. Recuerdo borroso. Leo asustado. Yo asustada. Sudorosa, asustada. Sudorosa, rojísima de la cara. De los brazos. Sudorosa, asustada, con polvo encima de mí. Sudorosa, desestructurada. Me vencí. Yo ya no estoy en casa pero sí.
***
Ya no estar o ser asaltado por nuevos sonidos. Sin casa o encontrarse con cantos añejos. Volver como escuchar todo distinto. Estar vencido. Cuando pude entrar nuevamente, la acústica del lugar había cambiado. Las baldosas en el rellano se desprendieron, así que los ruidos eran menos reverberantes. La mayoría de paredes estaban quebradas o parcialmente vencidas, algunos vidrios se desprendieron o quedaron cuarteados y todos los muebles estaban en el piso, así que el espacio regresaba ecos distintos a los que me había habituado. Percibir eso me hizo saber que el espacio ya no era mío, eso fue una prueba más contundente que las cosas rotas, los restos irreconocibles en el suelo y el polvo que invadía todo con tenacidad.
***
No sé qué es escuchar todo distinto. Mi memoria auditiva está dañada desde que era niña. Pero recuerdo todos y cada uno los sonidos de esos tres minutos. A veces los vuelvo a escuchar. Percibir eso me hace saber que ese espacio ya no es mío. Regresé a Yucatán 69 varias veces. A ver cómo estaba por afuera. A ver cómo estaba por adentro. A ver. Incluso pregunté a las personas que iban por el rumbo cómo estaba Yucatán 69. Cuando regresamos por nuestras cosas, platiqué con él. Fueron dos días seguidos. La conversación se interrumpía en un ir y venir de cosas. ¿Nuestras cosas? Ya nada de lo que había era nuestro. Historias, cosas, ideas. Las ideas, las cosas, las historias. Nada a que llamar nuestro. ¿Qué era lo mío? Yucatán 69 resistiendo. Yucatán 69 guardando historias, cosas, ideas. Volver para desear no llevarme nada. Gracias, Yucatán 69, pero ¿ahora qué hago con todo esto?
***
¿Qué hacer con todo esto? no puede tener otra respuesta más que aquella con la que hemos jugado en estos meses: insistir y escucharnos. Escucharnos sin respuesta. Insistir al aire. Jugar a que las cosas rotas pueden conjurarse si nos mandamos la onomatopeya de una vieja canción hasta el hartazgo. No desear cargar con nada, pero encontrarse con una voz al otro lado. De aquello que era nuestro, siempre y cuando una voz ajena aún pueda venir en medio de la noche.
En la madrugada las calles se borraron en una oscuridad tan densa que me costaba trabajo orientarme al caminar por ciertas zonas para ir de un edificio al otro. Algunos sonidos me ayudaron a ubicarme. Mientras atravesaba un camellón, mi teléfono se reestableció por un breve lapso y sentí que vibraba; cuando contesté, sólo alcancé a percibir un poco de ruido blanco, ese siseo electrónico enmascarando una voz. Nunca supe quién era. No pude descifrar las palabras que alguien articuló. Esas interferencias atenazan mi recuerdo como si hubieran sido una cercanía táctil. Otra insistencia. La canción con la que no dejamos de jugar.
***
Nos recuperé en un documento:
Yo, por ejemplo, no sentí que el movimiento estuviera fuerte. Yo lo sentí mega fuerte. Yo sé que estuvo fuerte y que esa percepción es engañosa. Yo lo sentí eterno. En el momento, yo no sentí que fuera muy intenso. Pero a mi alrededor había mucha gente con crisis nerviosa. Ahora sé que mi memoria enterró de inmediato esa sensación. Casi un año después sigo sin recuperarla. Me encontraba en mi departamento. Estabas sola. Yo estaba rodeado de gente. Casi siempre, en estos eventos, estar solo me tranquiliza. Yucatán 69. Interior 403. Estaba calentando una rebanada de pan de caja. Apenas regresamos al departamento, hace como un mes, y seguía el pan quemado sobre la sartén. Nada y todo había cambiado. Recuerdo que sentí miedo. Mucho miedo. Apreté los dientes. Tal vez los siga apretando mientras duermo. Ayer fui a un bar; de la nada, alguien a quien no conocía, dijo: «Me contaron de tu edificio, tú vivías en Tabasco, supe que mientras salían se les caían los trozos de muro y la mampostería». Aunque no lo viví —ni siquiera estaba ahí en ese momento— empecé a recordar «eso» con toda claridad: los acabados de los muros cayendo, el polvo alzándose a mi alrededor. Hace un par de meses, fui a casa de mis amigas F y V. Estaba una amiga suya. Empezamos a platicar del 19S. Como siempre, salió el tema de que me quedé sin casa. Yucatán 69. «¿Tú vivías ahí?». Sí. «Hay un video en YouTube». Nosotros tomamos un video al día siguiente, el 20 de septiembre. Lo compartimos en redes. Los dueños del edificio (y los inquilinos mismos) pidieron que lo bajáramos. Nuestro video es más terrorífico.
***
Una mañana me pidieron llevar al Parque de los Venados sogas y cinceles. Dejé la carga con una chica en una tienda de acampar y mientras caminaba de regreso a la bicicleta, me rodearon cuatro o cinco mujeres jóvenes, cuyos rostros se me escapan por completo. Me hicieron alguna pregunta que no logro recordar y un minuto después, tomadas de las manos, con los ojos cerrados y las cabezas inclinadas hacia abajo, empezaron a rezar al unísono. Debió llevarles muy poco tiempo, aunque sentí que duró mucho. De su murmullo llamó mi atención la manera en que repetían las frases. Era un canturreo coordinado y monótono, cortado por la apnea. Que dejaran de respirar mientras pronunciaban aquellas oraciones fue algo que me acompañó el resto del camino. Era imposible no relacionar el sonido de esas inhalaciones con la posibilidad de que todavía hubiera cuerpos a los que sólo podía llegarse gracias a su respiración, cada vez más tenue. Los sonidos irrecuperables de algo que se resistía a apagarse.
***
Ayudar para ayudarme. Varios días salimos a ayudar por la Del Valle y la Nápoles. Recuerdo estar en el parque Alfonso Esparza Oteo mientras escuchaba los mensajes de voz. «¿Qué necesitas?», fue la pregunta que me hicieron una y otra vez. ¿Qué necesitaba? Pude resolver las cuestiones prácticas. Me las resolvieron, debo aceptar… Tener un techo. Un techo es importante. Yo tuve dos techos. Tener comida. La comida es importante. Poder comer. Comida. Tener ropa. Alguna ropa. La ropa es importante. Tener libros. Los libros son importantes. Poder leer. Atesoro esos días. Atesoro lo que hicieron mis amigas por mí. Pero no poder. Yo no podía poder. Todo lo hacía en automático. Entendí, por fin, que había perdido mi casa con el paso del tiempo, cuando no podía descansar. Tuve días, semanas, meses de cansancio acumulado. Pude dormir de corrido hasta enero, cuando me mudé a mi nueva casa. Hice casa en varios lugares. Aprendí a desapegarme y eso, en vez de ser liberador para mí, me ata irreparablemente al aquí y ahora. Pero vivir siempre en presente —el estado constantemente alerta, la atención demasiado enfocada, la ansiedad por lo inmediato— es un yo ya no.
***
Encontramos dónde descansar (por fin) casi al mismo tiempo. Un techo, unas paredes, una puerta. Lo más primario comenzaba a ser, nuevamente, algo asequible. Un lugar donde el ya no podía traducirse en la tentativa de un nuevo comienzo. En mi caso no bastaba con ver cómo el espacio vacío iba cambiando con los objetos recuperados y las nuevas rutinas. Sabía que no iba a llegar ahí en realidad hasta no integrar las nuevas voces del lugar. La primera noche me sentí alterado por el sonido de un avión. Pensé que ya llegaría el momento de sentarme a escuchar sin sentir que estaba invadiendo otro espacio, sin sentir que yo estaba siendo invadido. No pude dormir. De algunas cajas de las cuales seguían apareciendo trozos de muro, saqué un par discos hechos trizas.
C. me contó que, después de lo que pasó, tuvieron que transcurrir algunas semanas o meses antes de que pudiera escuchar de nueva cuenta música con voces humanas. Por un tiempo sólo estuvo acompañada por otras sonoridades. En cambio, a mí me ha resultado imposible recordar algo así. Llevo meses enteros tratando de rememorarlo infructuosamente. El momento en que volví a escuchar música ahora es una clausura en mi memoria.
***
Hacer casa es, creo yo, tener una rutina. Mis días posteriores no eran míos plenamente. Los llamaré Los Días. Cada uno se me escapaba de las manos. Era como si yo también tuviera fallas estructurales. Me fallaba la memoria. Me fallaba la atención. Me fallaba el cuerpo. Me fallaba la cabeza. Me fallaba el enfoque. Me fallaba yo. Me fallaba la verticalidad. Yo también quería caerme. Como esos edificios. Y no podía derrumbarme. Tenía que encontrar una nueva casa, una nueva rutina, una nueva yo. Los Días no fallaban. La que fallaba era yo.
***
No recuerdo bien, tal vez fue el sábado siguiente. El caso es que pidieron por todos los medios que se guardara silencio en la calzada de Tlalpan porque iban a hacer un último esfuerzo para tratar de escuchar señales de vida bajo los escombros. Es una imagen que me acompaña desde entonces. La idea de que esta ciudad aún puede crear un cerco silente para no perder los cuerpos que la habitan. La terrible noción de que hay un ultimátum en el acto de escuchar.