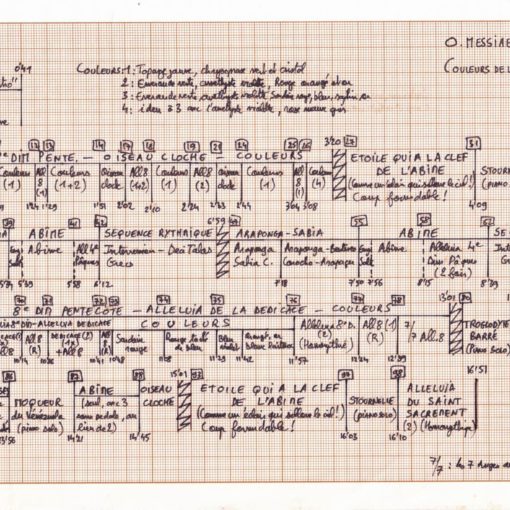Primero la alerta sísmica. Era casi hora de comer en la oficina de Orizaba y Colima y la mañana había seguido su curso normal, fuera del simulacro un par de horas antes que no había movido a nadie de su lugar. La segunda alerta tampoco nos inquietó, hasta que el golpe de las computadoras sobre la mesa nos obligó a poner atención. Sonidos como ése o el barandal de la escalera crujiendo, soportando las manos de todos, tienen ese efecto: uno te lleva a otro y a otro y después no hay manera de dejar de escuchar.
Luego las paredes vencidas, las oraciones. Nos reunimos en el patio interior a escuchar al edificio crujir, como retorciéndose, paralizados. Cuando se abrieron las primeras grietas y de ellas salió humo, la señora que estaba parada junto a mí me tomó del brazo y empezó a rezar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre; venga a nosotros tu reino; hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre; venga a nosotros tu reino; hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre; venga a nosotros tu reino; hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Repetía esos fragmentos una y otra vez, hasta que empecé a hacerlo con ella (no recuerdo si en voz alta o en mi mente, pero da lo mismo: los repetí).
Casi inmediatamente después, las patrullas, los helicópteros, la gente gritando. Recorrí en bicicleta la distancia entre la oficina y mi casa, de la Roma a Nápoles, pensando solamente en mi perra muerta debajo de los enormes libreros de madera que nunca tuve el cuidado de empotrar a la pared. Imaginaba qué libros la estarían cubriendo mientras avanzaba entre gente herida de maneras más reales y urgentes. Había muchísimo ruido pero yo no escuché nada hasta que llegué a mi edificio temblando tanto que no podía sostener la bicicleta para sacar mi llave.
Finalmente las noticias, los mensajes de Whatsapp, los videos que la gente iba compartiendo en redes sociales. Todo eso también fue, a su manera, ruido: la estática de la tragedia. Yo, que no soy una persona excesivamente fijada en lo que escucho, recuerdo el terremoto por sus sonidos. Si cierro los ojos, el 19‑S se convierte en paredes rechinando, padres nuestros, libreros cayendo. En la voz de mis amigos, la respiración viva de mi perra, las patrullas que no daban tregua. Y sobre ese telón de fondo, la gente pidiendo silencio para buscar entre los escombros. El silencio también fue ruido durante esos días, que fueron un mismo día repetido que por momentos dura todavía.