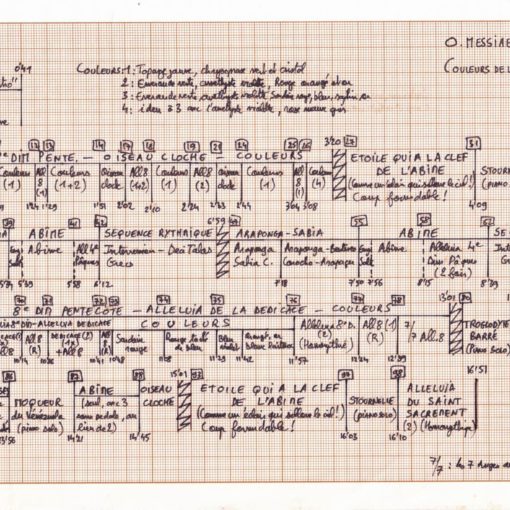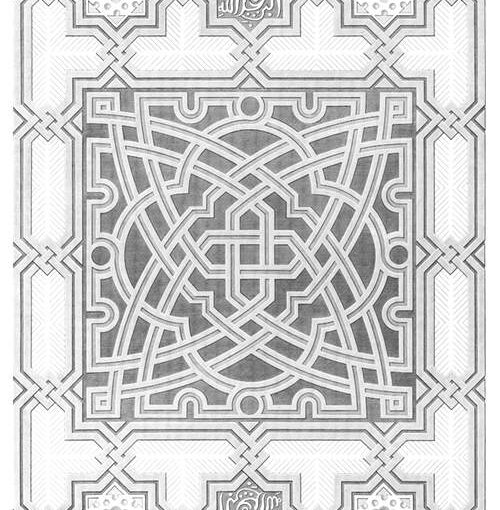1
La primera vez que Agustín de Hipona visitó al obispo Ambrosio en Milán, en 383 d. C., lo encontró leyendo en silencio. La práctica le sorprendió, al menos, lo suficiente como para mencionarla en sus Confesiones: «sus ojos recorrían las páginas y su corazón entendía el mensaje, pero su voz y su lengua se quedaban quietas».
Leer en silencio, tan común para nosotros, era entonces una excentricidad: la lectura se hacía normalmente en voz alta y el texto escrito era con más frecuencia una actividad colectiva que un acto en solitario.
2
Mi mamá me leía un cuento en voz alta cada noche. Recuerdo algunos títulos: Con un ratoncito, Iván el tonto, Cosas fascinantes de los animales y, conforme iba creciendo, libros para niños grandes (así lo decía ella, mientras forraba los libros torpemente con papel de china; y me encantaba).
Pero en algún momento me aburrió escucharla o hice como que me aburría: los cuentos para dormir eran para bebés y yo ya podía leer muy bien de corridito. Orgullosa de mi superpoder recién adquirido, andaba con un libro para todos lados.
Cuando nadie me estaba viendo, leía en voz alta.
Más o menos por entonces mi papá empezó a reunir a sus hijos alrededor de la mesa familiar para pedirnos a cada uno que recitáramos un poema de memoria. Al final nos aplaudía, feliz. En ese tiempo aprendí y olvidé muchos poemas, algunos de ellos cursísimos como los José Zorilla o Salvador Díaz Mirón, otros más potentes como If, de Kipling, o aquel en el que Borges se disculpa con sus padres por no haber tenido una vida feliz.
3
Tal vez la palabra escrita no se convierte en sonido, es sonido.
4
En su historia de la lectura, Alberto Manguel habla de una teoría del psicólogo Julian Jaynes, según la cual los ejemplos más tempranos del complejo fenómeno que hoy llamamos lectura pueden haber sido percepciones auditivas más que visuales.
Leer, dice, fue alguna vez tan parecido a escuchar que, en una especie de alucinación acústica, uno podía oír las palabras al mirar los símbolos que las representan.
5
Serán las noches que mi mamá me arrulló con palabras en voz alta o las comidas alrededor de la gran mesa escuchando a mis hermanos; será tal vez la brutal extinción de las voces amadas o la aparición reciente de otras nuevas, pero la lectura en voz alta sigue siendo uno de los mayores actos de amor en los que puedo pensar.
6
Volviendo a san Agustín: según algunos académicos, como James Fenton o Myles Burnyeat, es falso que en la antigüedad solamente se acostumbrara a leer en voz alta. Un mito que disfrutamos creernos, como tantos otros, a pesar de que hay muchísima evidencia que apunta a lo contrario.
Puede ser que tengan razón y leer en silencio haya sido costumbre desde que la lectura es costumbre, pero también podríamos pensarlo de otro modo: la lectura en silencio no existe ni ha existido nunca porque hasta en las habitaciones más quietas, en las bibliotecas y salones de clases más estrictos, en los rincones más remotos, resuena siempre la voz interior.
7
Aunque se lea con los ojos, dice Alfonso Reyes, la oreja, la laringe y la lengua perciben interiormente una repercusión fonética en las secuencias verbales, un movimiento, un ritmo.
«Las palabras son signos de sonidos» y no hay salida, leer un texto es convertirlo en sonido, hablado o imaginado.
8
Emilio no sólo lee en voz alta, lee con el cuerpo entero: hace voces, gesticula, canta, agita los brazos, se levanta, da un vuelta, se sienta como chino y se vuelve a acostar.
Hace alguna semanas sacamos del librero Muerte en la rua Augusta y lo leímos de principio a fin. Nos tardamos dos horas, de algún modo, pero de otro modo esa lectura sigue y sigue y no va a terminar nunca.
9
La voz es mucho más que el sonido en ella: escuchar es una forma de contacto, una manera de mirar y oler y probar. Por eso, dice Pizarnik, «cada palabra dice lo que dice y además más y otra cosa».
10
Leer en voz alta es tocar el cuerpo del otro sin acercarse a él.