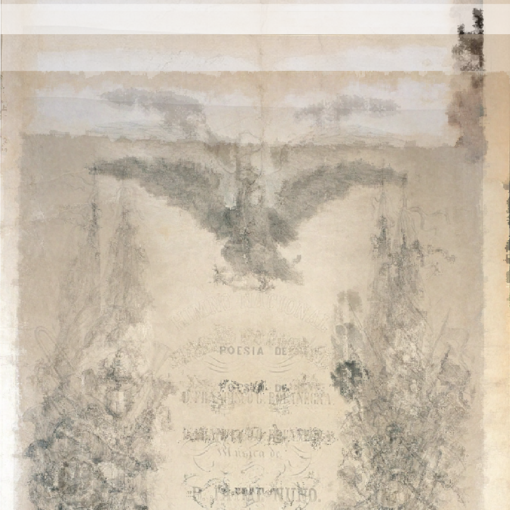Con excepción de algunos periodos, he consumido con regularidad LSD desde que tenía unos quince años. Suelo hacerlo con tal frecuencia que desde hace varios años opté por renunciar a las gotas individuales en pequeños papeles y, en cambio, consigo goteros completos, con centenares de dosis. Por esta razón, alguna vez uno de mis amigos me dijo en broma que me la pasaba todo el tiempo «de visita en Gotemburgo». La frase me pareció estupenda para describir mis sesiones con ácido, así que la adopté sin miramientos.
En estos viajes a Gotemburgo, nada era más frecuente que dejarme arrastrar al laberinto de la escucha. Puedo decir, sin titubear, que mi temperamento como psiconauta está forjado básicamente por conexiones con la dimensión sonora (¿por qué dudé al escribir «conexiones dionisiacas», si ése es justo el adjetivo que mejor conviene, pese a lo ampuloso que parezca?).
En mis viajes con ácido, a veces simplemente me quedo escuchando algo en particular. No siempre es música. Puede tratarse, por ejemplo, de alguna grabación de campo no necesariamente atractiva: el rechinido de una puerta, el arrullo de una regadera, una conversación captada al vuelo en la calle, los monstruosos organilleros del Centro Histórico de la Ciudad de México…
Una vez que los estados alterados quedan atrás, siempre me llaman la atención ciertas huellas recurrentes en mi forma de escuchar: mi fascinación por las estructuras repetitivas, mi predilección por ciertos rangos de hertzios, mi preferencia por sonidos que están relacionados con mis espacios cotidianos, pero que no siempre son reconocibles de inmediato.
Suelo pasar horas enteras (principalmente en las madrugadas) escuchando mis archivos con mucha insistencia, hasta que lo familiar me empieza a resultar extraño. Y entonces siento que tengo derecho a traicionar la «legibilidad» de esos sonidos. A partir de ese momento dichos sonidos funcionan como huellas ambiguas (aunque no siempre sepa de qué son rastros).
En cierto momento me di cuenta de que tenía una amplia colección con estos ejercicios, todos hechos bajos los efectos del LSD. Despertaron mi interés no tanto por cómo sonaban en lo individual, sino por el conjunto que formaban entre sí, y los agrupé en una carpeta llamada Bitácora de Gotemburgo.
Primero tomé la decisión de no cambiar nada. Quise que fueran el testimonio crudo de lo que escuché durante esos trances, sin importar el resultado. Más tarde me decidí por otra cosa: poder trabajar con ellos, ligeramente, a condición de que la segunda vuelta también fuera en ácido. Y que no hubiera terceras vueltas (más que para masterizar, comprobar amplitudes y digamos, cuestiones relacionadas con cierto andamiaje técnico).
La apuesta queda abierta. No sabría decir cuál es el valor o el interés de estos ejercicios. Pero en ese tipo de incertidumbres que nos regala el sonido descansan el poder y la magia de toda experiencia de escucha.
Composición, mezcla y masterización: Jorge Solís Arenazas