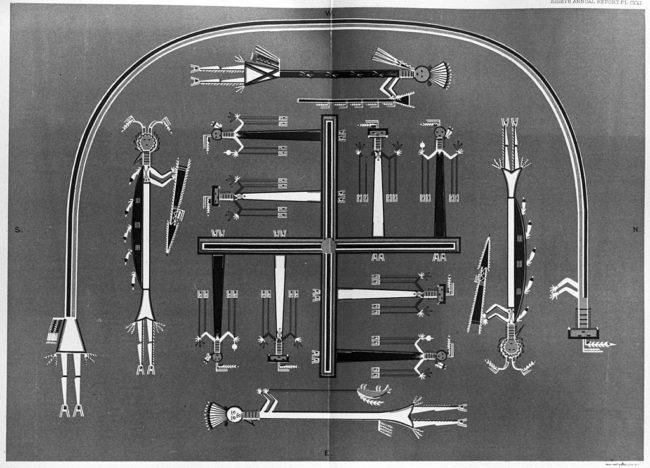
Si alguien parecía tener todos los secretos acerca de cómo filmar era John Ford. Hijo de emigrantes irlandeses, su nostalgia por un mundo justo, sin rupturas, se palpa en cada una de sus historias.
Al verse lejos de su país natal, Ford creó su propio significado de «patria». Patria era la guerra fundada en el derecho a la justicia pero también era el bourbon que aliviaba al cowboy mientras esperaba la muerte. Patria era la risa de una mujer pero también la cachetada que venía como respuesta ante el acoso. Patria, para él, era un interminable juego de desdoblamientos y creación de personajes. De hecho, su nombre real no era John y su apellido tampoco era Ford. Creía que necesitaba un nombre en el que los otros pudieran confiar, así que cambió de identidad. El nombre con el cual se volvió inmortal era una máscara.
Es curioso pensar que, con estos antecedentes, John Ford se convirtiera en el principal estandarte de un tipo de cine que parecía ideal para justificar el colonialismo voraz de los estadounidenses. En su narrativa resulta evidente que Ford sentía una profunda admiración por la cultura bélica, al grado de participar activamente en la Segunda Guerra Mundial.
En 1964, varios años después de concluida esta experiencia, movido por la necesidad emocional y ética de reivindicarse con los indios a quienes retrató como hombres desalmados y carentes de alma, Ford estrenó Cheyenne Autumn (exhibida en nuestro idioma como El ocaso de los Cheyenne).
La película narra cómo la tribu tiene que iniciar un éxodo para sobrevivir, algo que podría servir como una metáfora de lo que pasaba con su género predilecto —el Western— justo por aquellos años de transformaciones culturales. Un crítico del New York Times la describió como «epic frontier film». Aunque lo dice entre alabanzas, habla de una escena en la que impera la cursilería y la asume como una derrota del cineasta. Es la secuencia en la que el jefe de los supuestos cheyennes se dirige hacia los blancos para pronunciar un discurso solemne.
Sucede que, para filmar la película, Ford contrató navajos en lugar de nativos de la tribu Cheyenne. Y las palabras proferidas por el jefe navajo no estaban en el guión. Hablaba del eterno juez blanco que decidía sus vidas. Específicamente se refería al pequeño pene blanco que colgaba entre sus piernas.
La película se volvió muy popular entre los navajos, quienes en plena escena culminante soltaban una carcajada. Me hubiera gustado estar en alguna función. Ni el crítico, ni el director, ni el guionista, ni los productores ni la gran mayoría de espectadores sabían lo que en realidad quería decir ese murmullo que se antojaba tranquilizante. Nadie indagó en el sentido de esas palabras hasta que la risa puso en equilibrio todas las fuerzas. La película se hizo famosa entre los navajos y ahí, paradójicamente, cobró sentido la intención inicial de Ford. No se trataba de una sosa disculpa de los blancos, sino de la restitución de la dignidad y de la fuerza de los indios.
Confiamos demasiado en el poder de nuestras máscaras porque creemos que somos percibidos únicamente a través de los ojos. Quizá por eso Ford sólo puso atención a cómo iba a moverse la cámara en la secuencia del discurso, sin necesidad de trabajar en el discurso mismo. Buscaba únicamente una representación mediante imágenes, no escuchar lo que esas personas tenían que decir. La idea que descansa detrás de esto es que somos percibidos únicamente a través de los ojos.
Mientras que John Ford simplificaba la identidad de los indios mediante estampas en movimiento, que creía poseer y cambiar de lugar a placer, ellos apelaban a los sonidos para afirmar su identidad y transformarla en una esfera impenetrable que lo dejaba afuera a él, a quien, por cierto, le gustaba afirmar: «Revenge proves its own executioner».
