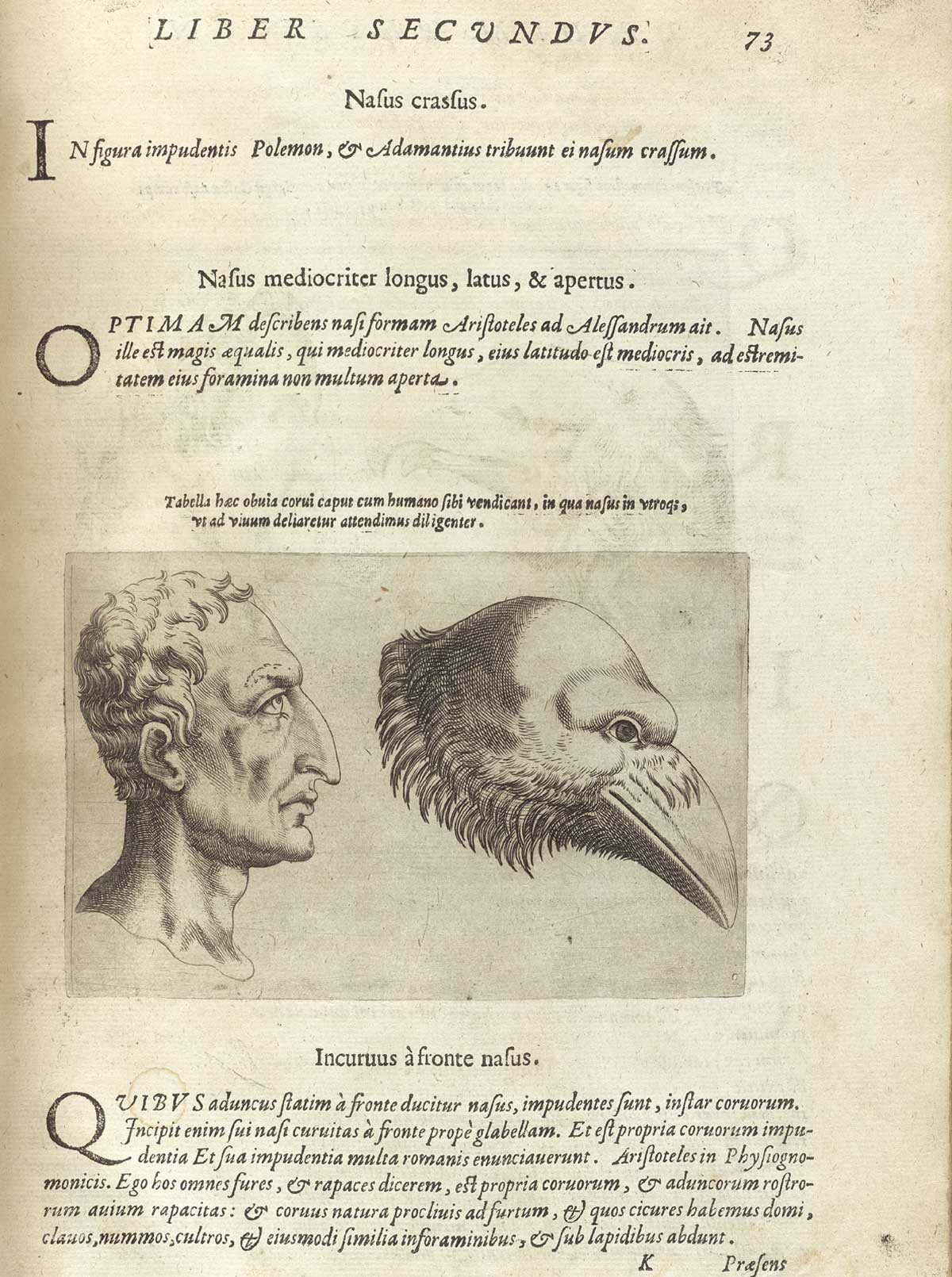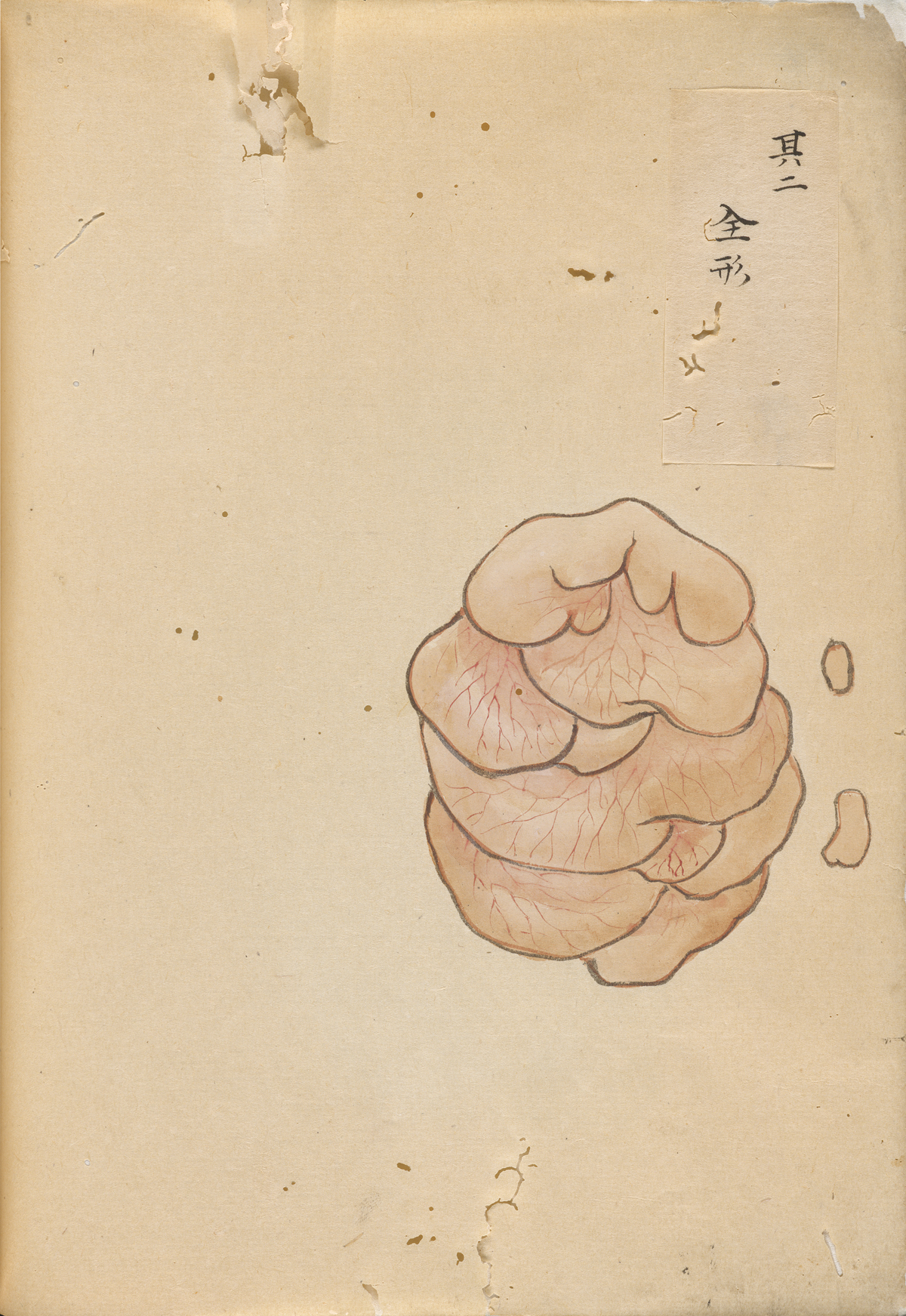Grito es que lanza el corazón herido
por la mano cruel de los dolores;
llanto que sin cesar ha humedecido
de mi esperanza las marchitas flores.
Francisco González Bocanegra
El Himno Nacional Mexicano se nos enseña desde niños mediante tradición oral. Es una práctica que en la mayoría de los casos se adquiere durante la iniciación escolar, cuando somos obligados a cantar dicha melodía que, supuestamente, representa a nuestro país.
En la antigüedad, se entonaban salmos. Hasta cierto punto, esto era lo que estaba en manos de la iglesia para hacer cantar al pueblo. La música se enseñaba con solfeo anacrónico, que no era del todo métrico ni regular. Sin embargo, los himnos se componen de versos métricos y líneas regulares. Así que existe una especie de discordia entre ambos. Una forma es más libre; la otra cuenta con una estructura más cerrada.
El himno inglés surgió luego de que un obispo asignó dicha forma a cada día del calendario eclesiástico, y así llegó a ser parte del oficio victoriano. Y en el siglo XVII apareció el himno como una insignia representativa de un país. En consecuencia, el Estado tuvo el interés de imponer una melodía de nuestros orígenes.
El Himno Nacional Mexicano presenta una serie de características muy notorias: desdeña, arriesga y revela una realidad que pareciera golpeada por una serie de intenciones muy particulares.
En las primarias aprendemos el himno, copiamos de los demás este canto especial, este híbrido entre lo hablado y cantado, un discurso rítmico donde seguimos una pista, un rastro que no sabemos imitar, y que termina por convertirse en un opuesto del canto.
Lo que nos rige es simplemente un modelo que se transforma en una combinación aleatoria entre la pista sonora y la voz cantante. Por momentos, el canto coincide con alguna nota que está indicada en la partitura. Pero lo importante es que entre las notas aisladas se despliega un modo de un hablar con entonación mínima. Lo que se espera es esa nota «afinada» y atrabancada que la oralidad nos ha concedido. ¿Qué son esas notas sino una suerte de predilección? Como si esos ímpetus apuntaran a otra melodía, la melodía que han construido los niños de primaria como una forma de rebelarse frente a la absurda y desgastante práctica de cantar todos los lunes este himno incipiente. Un himno que, como todos los otros, «es el más bello del mundo».
Esta forma del canto hecho trizas no sólo deshace las posibilidades melódicas del texto, también trastoca las estrofas intercambiando o juntando sílabas, inventando palabras, cambios de tiempos verbales. Nuevos nombres propios han surgido por este himno y era de esperarse, ya que el apellido del escritor del texto fue víctima del mismo ultraje: Francisco González Bocanegra.
El título de la partitura —Dios y libertad— es una doble yuxtaposición y una paradoja; nos remite a la discordia entre el himno y el salmo, también es uno de los primeros síntomas del devenir de este canto. Jaime Nunó, curiosamente de nacionalidad española, fue quien compuso la música por encargo del presidente Antonio López de Santa Anna.
El resultado sólo se revela en el conjunto final: un desgano por la afinación pero entusiasta en el grito, que pareciera no querer dar cuenta de lo que está vertido en la melodía. Ese canto deforme es una marcha noble, es una manera de protestar entre líneas. Con la mano amanerada en el pecho se desgana el canto. Se recita y se grita una torpeza anunciada y, al mismo tiempo, una forma de canto privilegiada, viva.
Es notorio que los tonos cambian en las habituales interpretaciones de escuela a escuela; lo único que siempre persiste es la interpretación hablada, desganada y bramada. Esas notas de las que hablo son de un interés grandioso: habrá que saber aquello que los niños nos quieren decir a través de ese énfasis.
La revolución de este canto es una consigna melódica que se transforma, una pancarta que se basa en la degradación del contenido, hablando entre líneas de otras cosas. La forma en que el sonido agrede al símbolo es una protesta que desgrana e irrumpe, trastoca el agrado nacional, y no únicamente por la palabra: ataca lo sonoro, un inconsciente que no quiere obedecer, una voz que prefiere hacerse pato. No es falta de oído ni de educación; es un desgano generalizado.
Quizá también es que simplemente nos gusta cantar chueco, y el asunto va más allá de lo desafinado.
Imaginar estos cantos junto con el MIDI mas básico —afinado y brusco—. Observar cómo conviven estos sonidos temperados y digitales. Hacer acordes que acompañan esta melodía de pleno derecho. Todo esto consiste en jugar con dos mundos incómodos: la verdad del General midi y los cantos oficiales del Estado. ¿Acaso estas dos neurosis contrarias pueden sobreponerse, más allá de la afinación, más allá de los desacuerdos del tono?
La oralidad de la música está vigente en las primarias de México, estamos transformando un himno cada generación, y en las escuelas invierten en maestros cuyo único objetivo es la enseñanza de éste. Ellos, los niños, no caen en tal provocación, su intención es clara, consiste en apropiarse del himno, incluso he escuchado que desmembran el ritmo haciéndolo un juego permanente, que no es divertido: es el juego desalmado de los niños, que cada lunes tienen que llevarlo a cabo, formando nuevas melodías y contrapuntos aguerridos. Este canto no habla de la educación musical en México, sino de cómo violentar la melodía, el atrevimiento de apropiarse de ese símbolo, de ese temperamento jocoso, de esa autoridad que empezó trunca: el himno mexicano del que nadie se ha hecho parte, en ninguna época, digan lo que digan.
Composición, grabaciones de campo y texto: Emilio Hinojosa Carrión.
Producción, mezcla y masterización: Jorge Solís Arenazas.