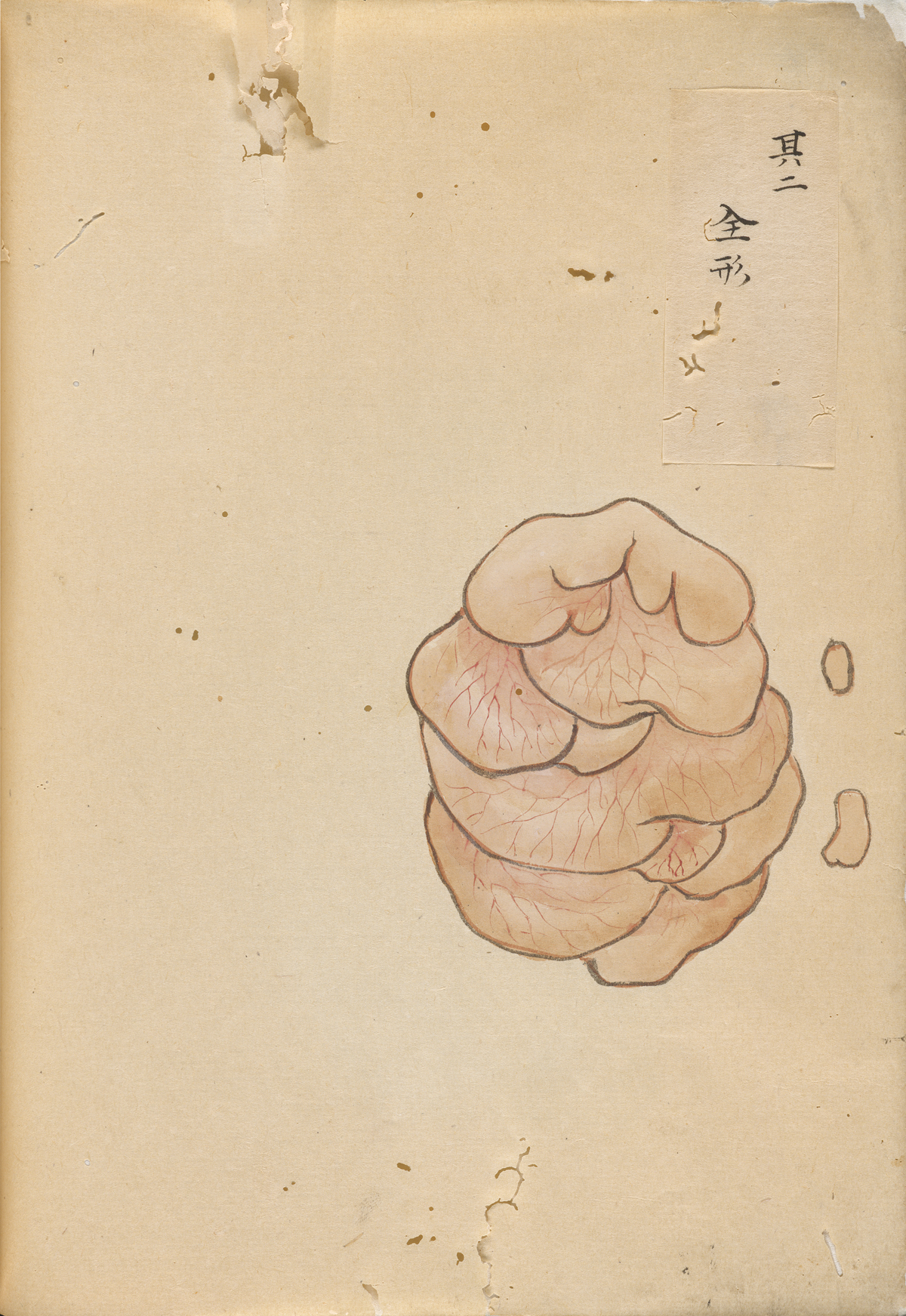En uno de los primeros poemas de Huesos de sepia —escrito en su mayor parte entre 1920 y 1925, fecha de su publicación— Eugenio Montale escribe:
Mejor si la algazara de los pájaros
engullida por el azul se apaga;
más claro se oye el susurro
de las ramas amigas en el aire que cansino se mueve.
Estos versos recogen uno de los instantes aurales más singulares. Me refiero a aquellos en que enmudece aquello que esperábamos percibir. Ésta es una experiencia análoga a ver una imagen de la que se ha sustraído su presencia central. Encontrarse con un hueco donde debía yacer un cuerpo; un camino obliterado ahí donde debía aguardarnos lo abierto.
Cuando esto ocurre, todo lo minúsculo que nos rodea cobra énfasis y adquiere una nueva dimensión. La huella de una ausencia sonora, habitualmente preponderante, permite conducir nuestra atención a un universo más pequeño, susurrante, inmediato. Incluso primario. Pero que, justo por ese mismo motivo, termina deslizándose hasta ocupar un sitio imbatible. Se trata, en palabras del propio Montale, de «este silencio en que las cosas / se abandonan y próximas parecen / a traicionar su último secreto».